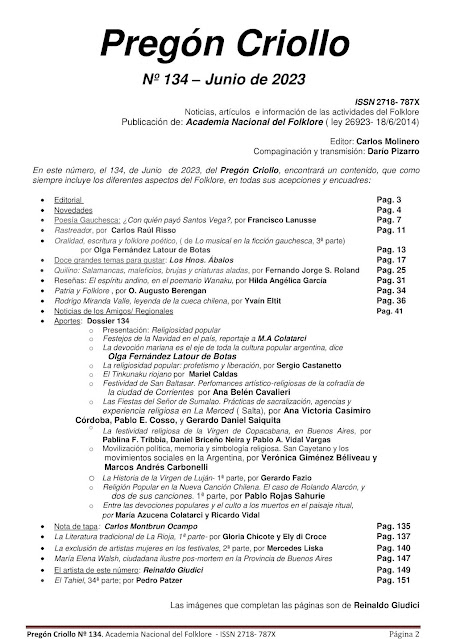El hombre ciego apenas distingue las
sombras, el daño ocular seguirá su evolución antes de que se extinga la luz.
Despierta asustado por un ruido violento en la planta baja mientras su esposa
duerme. No enciende la lámpara, sabe que en la oscuridad puede ver más que
cualquier mortal. Se calza los zapatos y a tientas se dirige al comienzo de la
escalera. Hay alguien en el comedor, su corazón se acelera y toma entre sus
manos una pieza de bronce. Desciende sigilosamente los peldaños y se dirige a
la cocina. La otra puerta lo separa del sonido. Espera el momento calculando el
lugar que ocupa el sujeto. Escucha el crujir del parquet y levanta la
escultura.
–¿Dónde estás Agustín? –se oye desde arriba.
Retrocede sus pasos y se oculta bajo el descanso. El intruso salta hacia el
living y se detiene a los pies de la escalera.
Agustín oye su respiración a menos de un metro de distancia, pero está en una
posición incómoda para asestar el golpe. La respiración cesa y queda en un
limbo. El sujeto ha detenido hasta sus latidos.
––¿Dónde estás Agustín? –han transcurrido exactos tres
minutos.
El
sujeto comienza a subir los peldaños y los tablones delatan su peso corporal.
Agustín no se atreve a salir del escondite y el intruso continúa hasta llegar
al rellano. Lo escucha avanzar por el pasillo frente al baño.
–¿Dónde estás Agustín? Recuerda que debemos levantarnos para ir a Osorno. Ya
van a ser las seis y el bus sale a las ocho.
Agustín empieza a subir la escalera, sabe cómo anular las pisadas. Transcurre
un minuto. La mujer asume que está en el baño. Gira su muñeca y enciende el
reloj de cuarzo.
–Ya van a ser las seis, Agustín.
El
delincuente aparece en la puerta y Diana da un enorme grito. Sonido que
aprovecha Agustín, avanza el recorrido que conoce de memoria y asesta un
tremendo golpe al bulto.
–¡Agustín, un ladrón!
El
intruso cae al suelo y aturdido apenas articula dos palabras.
–Tío, soy yo. Elpis.
Agustín también ha rodado por el pasillo y al oír a su sobrino descansa
aliviado. Diana enciende la luz y ve a su marido tirado en el suelo. Elpis se
levanta con dificultad y ayuda a su tío.
–¿Te caíste, Agustín? Recuerda que debemos ir a Osorno.
Agustín entra a tientas a la pieza hasta que encuentra a su mujer. La acaricia
en el rostro y le dice que están a tiempo.
–Ve al baño y bajas a hacer el desayuno.
Elpis ayuda a Agustín a bajar la escalera mientras Diana se apresta a tomar una
ducha.
–Tío, discúlpame que te haya asustado. La luz estaba apagada y pensé que
dormían. Buscaba un papel en el aparador y de repente escuché a Diana.
–No te preocupes, fue sólo un susto.
Se
despide y queda Agustín sentado en el living. Hoy irán de nuevo a Osorno y
mentalmente planifica el día.
–Van a ser las seis –le vuelve a insistir.
Transcurren diez minutos y se escucha a Diana en la cocina preparando el
desayuno. Conversan algo trivial y suben a vestirse. A los veinte minutos
cierran la puerta con llave y se dirigen al paradero que está a dos cuadras.
–¿Qué hacen afuera a esta hora? –dice el vecino del frente.
–Dando
una vuelta –se apresura Agustín.
–Hace frío para estar a esta hora –les responde.
Están sentados en la banca del terminal. Diana le convida un sándwich y del
termo sirve una taza de café.
–Vamos a Osorno tan temprano. Apenas van a ser las seis.
–Es la alarma, Diana.
Transcurre el tiempo y ha llegado el bus al andén. Se acomodan en sus asientos
y ella se queda dormida en su hombro.
Llegan justo a la hora y se detienen en la cafetería de siempre. Él come unos
huevos revueltos y ella un pastel. Diana pide la cuenta y saca una tarjeta de
crédito de la billetera de Agustín.
–¿Por qué tienes tantas tarjetas?
–Tengo varias por si se acaba el cupo.
Permanecen
sentados hasta que los rayos solares elevan la temperatura. El mozo los conoce
y retira sus tazas a tiempo. Agustín vuelve a conversar cariñosamente,
respondiendo cada una de las preguntas de Diana.
El
hombre la mira, más bien observa su sombra. Recuerda el azul de sus ojos.
–Eres mi vida, mis ojos. Te amo tanto.
Recuerda ese último viaje a Bariloche. Diana lucía radiante a sus cincuenta
años y estaban sentados en el salón del Peuma Hue. Habían disfrutado de una
noche maravillosa en la lujosa habitación con techo y paredes de madera. Estaba
nevado y el día anterior habían montado a caballo por la orilla del lago Nahuel
Huapi. Junto a la ventana observan ese atardecer mientras comparten una botella
de vino. Catena Zapata era su bodega preferida al otro lado de la cordillera.
Se conocieron durante una visita al Ventisquero Negro a los pies del cerro
Tronador. Celebraban sus bodas de estaño y cuando se conocieron ya era tarde
para criar hijos. Agustín poseía unas tierras heredadas de su familia y había
sabido invertir el dinero proveniente de los loteos. Dedicaban el tiempo a
viajar y estaban asentados en Puerto Varas, aunque tenían una hermosa cabaña al
otro lado del lago Llanquihue. Todos los fines de semana acudían a Puerto Octay
donde la vida transcurría apacible. Agustín era dueño de la quesería La Vaquita
y estaban orgullosos de que sus quesos fueran parte del menú en Argentina.
Compró el negocio para que Diana lo administrara. Esa tarde pidieron su famoso
queso azul que maridaba perfecto con el Malbec. Ellos se completaban las frases
y los silencios. Les gustaban las camas pequeñas para dormir abrazados. Apoyaba
su cabeza en el pecho de la mujer que amaba. Conversaban de libros, a ella le
gustaba Cortázar y él prefería la magia de Borges. Ambos expertos cuentistas
que deleitaban sus almas.
–¿Nos devolvemos a Puerto Octay? Podemos llegar a tiempo para ver la puesta de
sol.
–¿Hiciste todos los trámites? –le respondía dulcemente con otra pregunta.
–Claro, en eso hemos estado todo el día.
Diana compra el pasaje de regreso. Está cansada y sigue con las manos heladas a
pesar de todo el traqueteo. La espera al salir de Puerto Octay le pareció algo
larga.
–Tengo sueño, Agustín.
Se
bajan en Puerto Octay y recorren las dos cuadras. Son las once de la mañana y
alguien los saluda.
–Hola Diana. ¿Cómo has estado, Agustín?
–Venimos llegando de Osorno, Diana me ayudó con los trámites.
Entran a la casa y Elpis los está esperando en el living. Diana va a la cocina
y se quedan solos. Conversa con Agustín que le explica que ella se desveló la
noche anterior, que se despertó a la una de la madrugada.
–Tú mismo le pusiste la alarma a esa hora.
A
los sesenta años Diana experimentó pequeños olvidos. Cosas cotidianas, pero
como hablaban de literatura y viajes, los recuerdos lejanos permanecían
intactos. Perdió lucidez con los años, no así su belleza que adquirió un aire
despreocupado. Ella siempre fue delgada y lo que más le dolió a Agustín fue
dejar el sexo fuera de la relación. Le fascinaban sus senos pequeños y su
trasero bien formado. Llevaba el cabello suelto y una sonrisa que lo enamoraba.
Empezó a introducir personajes de Cortázar en las novelas de García Márquez y
Vargas Llosa. Mezcla extrañísima, pero que él sabía anticipar enredándola en
nuevas historias.
Hace
ocho años Agustín sufrió un ataque agudo de glaucoma, quedó prácticamente ciego
y la memoria de Diana quedó atascada en tiempos remotos. Su amor e ingenio
lograron templar los lapsus de su mujer. Olvidaba cosas que transcurrían
durante el día, a veces pasaban unos minutos y repetía una frase que ya no
recordaba.
–¿Diana creyó que eran las seis de la madrugada? –Elpis imaginó el frío de la
noche anterior.
–Mañana iremos otra vez a Osorno a cobrar la pensión.






%5B42810%5D.jpg)










%20FESTIVAL%20ALBACETE%5B42533%5D.jpg)
%20FESTIVAL%20ALBACETE%5B42534%5D.jpg)
%20FESTIVAL%20ALBACETE%5B42535%5D.jpg)